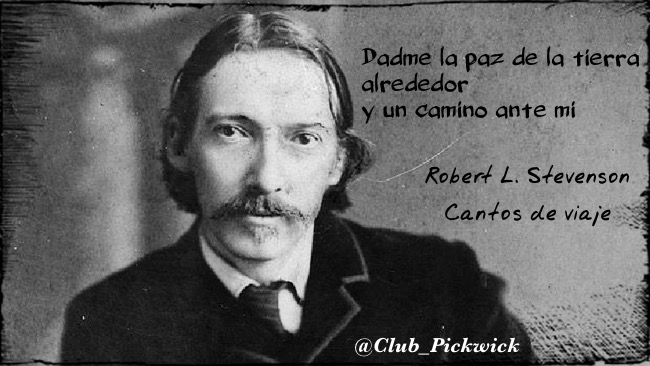Nuestra vida está marcada por el estrés que nos produce nuestro trabajo, un calendario y un horario asfixiantes que no nos dejan tiempo más que para tener prisas y remordimientos o las presiones sociales que aceptamos -o no- y nos imponemos. A este cúmulo de situaciones podemos añadirles una situación a nivel mundial cambiante e inestable, una crisis de valores profunda y, en los últimos años, una regresión en conceptos que nos parecían tan arraigados como el valor del diálogo, la paz o el respeto por los derechos humanos.
Un paralelismo nos puede acercar a la situación que se daba hace dos mil años en el Imperio Romano, en que sus habitantes, ya fueran patricios, gentiles o esclavos, estaban sometidos a este tipo de situaciones e incertitudes. Nos podemos plantear que este paralelismo acaba de diluirse pronto y que apenas se da en la actualidad, pero podemos considerarlo en lo accesorio y accidental y que en lo fundamental encontramos más similitudes que diferencias.
En aquellos momentos se buscaban las respuestas en materias como la filosofía, mientras en nuestro tiempo lo hacemos de diversas maneras. Mientras unos buscan la afirmación en la negación de ideas diferentes a las suyas -véanse la proliferación de haters en las redes sociales-, otros lo hacen en la afirmación por los iguales -desde la búsqueda de noticias y pensamientos similares a los suyos-, mientras que otros se acercan a libros de autoayuda para acercarse al auto conocimiento y otros, por fin, luchan por gestionar su propio crecimiento personal.
Hace dos mil años, Epicteto, un liberto y filósofo del imperio romano, reflexionó con sus discípulos sobre la relación entre el bien y el mal y nuestro libre albedrío y su dependencia de las cosas externas, unas ideas que se han ido repitiendo hasta nuestros días y que tienen vigencia entre nosotros. Son unas reflexiones que se repiten en multitud de libros de autoayuda y que lo han convertido en un clásico en nuestros días, puesto que sus palabras siguen estando vigentes y siguen hablándonos en nuestros días.
Te propongo acercarte a algunas reflexiones que Epicteto expresó hace dos mil años y que nos sirven hoy en día para nuestro propio conocimiento. Nos acompaña música de Beethoven, Händel y Vaughan Williams. Si te gusta... ¡Comparte, comenta, sugiere!
Aunque no conocemos su verdadero nombre de nacimiento, Epicteto proviene del término griego epiktetos que significa «adquirido» o «comprado». Nacido alrededor del año 55 d. C. en Hierápolis, en la Frigia, actual Turquía, siendo niño llegó a la península Itálica como esclavo donde sirvió a Epafrodito, secretario de Nerón, un personaje con quien no tuvo buena relación, según algunas referencias que dejó en sus discursos recogidos en la obra Diatribas. Epicteto era rengo, cojeaba de una pierna y, aunque no se sabe con certeza si era un defecto de nacimiento, hay indicios de que pudo haber sido ocasionada por las continuas amenazas y el maltrato de su amo.
Aún con su condición de esclavo, fue discípulo del filósofo estoico Musonio Rufo, con quien entró en contacto con la filosofía de los estoicos.
En aquel tiempo, la filosofía no era una disciplina, ni una estructura de saberes agrupados en torno a una profesión o a una actividad literaria, sino una forma de entender la vida, en esencia, un arte de vivir. Así, el fin de la filosofía no era alcanzar unos estudios, un título u obtener unos ingresos al enseñarla, sino que era una forma de conseguir un enriquecimiento personal, una forma de ser más razonable, más justo, más honesto y más libre.
El estoicismo fue fundado por Zenón de Citio a partir de la filosofía de los cínicos. En ambas escuelas se reflexionaba sobre la separación del bien y el mal, el desapego de temas como la riqueza o el éxito social y la ataraxia, la serenidad de espíritu. Estas escuelas fueron las que dominaron el pensamiento en la Roma del primer siglo de nuestra era, aunque eran consideradas un peligro para el pensamiento, hasta el punto que algunos filósofos fueron desterrados por Nerón, mientras, más adelante, Vespasiano y Domiciano expulsaron a todos los filósofos al considerar que sus enseñanzas atentaban contra los principios del imperio.
Nos acompaña el Enquiridión o Manual de vida de Epicteto, una obra que hay que situar en esta reflexión ética del pensamiento, una obra que recoge parte del pensamiento de Epicteto.
Conocer lo que podemos o no podemos controlar, buscar una vida plena o definir la persona que queremos ser desde la reflexión y la contemplación, entra dentro de estas reflexiones, de las que nos acercamos a la primera de ellas. En estos pensamientos, Epicteto extrae sus ejemplos de la vida cotidiana de su tiempo, pero que podemos trasladar sin esfuerzos a nuestras vivencias.
Insertado en este pensamiento filosófico, hay obras musicales que nos acercan a sus planteamientos y que nos ayudan a reflexionar mientras las oímos o vamos leyendo.
La primera pieza musical que nos acompaña pertenece a un conjunto de piezas de escritas como música incidental para acompañar una representación teatral.
Beethoven compuso la música para una representación de la tragedia Egmont de Goethe formada por una obertura y nueve piezas más para voces de soprano, narrador y orquesta sinfónica. De ellas es la obertura el número más interpretado, formando parte del repertorio habitual de muchas orquestas.
Compuesta entre 1809 y 1810, este Op. 84 se estrenó en Viena en junio de este año con éxito de público y crítica, narrando la historia del Conde de Egmont, héroe nacional de los Países Bajos y su lucha contra los españoles que finaliza con su encarcelamiento y muerte.
El estilo grandilocuente de Beethoven, la elevación de pensamiento que muestra la orquesta frente a las frases que enuncian los vientos individualmente, nos muestra una música enérgica, oscura para la tiranía con sonidos heroicos de la revolución que finalizarán con los acordes de la victoria moral.
La interpretación corre a cargo de la Radio Filharmonisch Orkest del Concertgebouw de Amsterdam dirigida por Karina Cnellakis en una grabación que se realizó el primero de marzo de 2020.
Igual que su admirado Sócrates, Epicteto no dejó nada escrito, sino que sus enseñanzas han llegado hasta nosotros gracias a sus discípulos, sobre todo gracias a Lucio Flavio Arriano, un joven de familia adinerada que sobre el año 108 viajó desde su Nicomedia natal en Asia Menor hasta la escuela de Epicteto para recibir sus enseñanzas de retórica y filosofía. Arriano de Nicomedia, que llegaría a ser un político influyente y uno de los escritores más brillantes de su época recopiló y publicó obras sobre las enseñanzas del filósofo estoico.
Apenas quedan muestras de estas enseñanzas como son las siguientes:
-Los cuatro libros de Diatribas, un conjunto de discursos del pensador recogidos de viva voz por Arriano durante los mismos, aunque no parece que estén completos, puesto que en el Manual hay textos que no aparecen aquí.
-El Enquiridion o Manual, que presenta un extracto de las ideas recogidas en las Diatribas.
-Veintinueve fragmentos más sobre el pensamiento de Epicteto, recogidos por diversos autores: Stobeo (23 de ellos), Aulo Gelio (2), Arnobio (1) y el emperador Marco Aurelio (3).
Las copias sueltas de Arriano fueron circulando entre amigos y conocidos, por lo que él mismo decidió unirlos en una publicación que él denominó Disertaciones de Epicteto que tuvieron tanto alcance que volvió a reelaborarlas en forma de razonamientos y sentencias más o menos breves, dando forma definitiva a este Enquiridión o Manual de vida.
De esta forma, la naturaleza de este escrito no es un tratado rigurosamente reglado, sino un conjunto de notas que Arriano fue tomando cuando escuchaba a Epicteto: «De cualquier cosa que decía, yo tomaba nota de su pensamiento y de la sinceridad de su discurso, palabra por palabra y para mi propio uso».
También refleja que el filósofo no era vanidoso, y que, en sus discursos, «no aspiraba a más, sino a mover los ánimos de los oyentes hacia las cosas mejores».
Nos acompaña a continuación una serie de reflexiones más escuetas, algunas casi aforismos, que aparecen numeradas tal como vienen en el manual.
En ocasiones no somos capaces de apreciar lo que vemos y nos rodea. Una mirada simple y sincera, quizás más detenida de lo habitual nos ayuda a centrarnos en nuestro conocimiento y en valorar lo que nos acompaña.
Es lo que nos ocurre con la música que nos acompaña a continuación y en la que podemos detenernos durante unos minutos. En su ópera Jerjes, Georg Friedrick Händel hace que el protagonista se fije en algo de lo más sencillo, un plátano, un árbol bajo cuya sombra se cobija del calor.
La pieza es el primer aria de la ópera, cantada por el propio Jerjes que, en el original, estaba interpretado por una voz de soprano, en aquel tiempo por un castrato.
En esta ocasión, se trata de una grabación en formato de video clip realizado por Olivier Simonnet con la mezzo soprano romana Cecilia Bartoli acompañada por Il giardino armonico dirigido por su alma mater Giovanni Antonini y recogida en su álbum Sacrificium: El arte de los castrati.
El trato de Epafrodito no hubo de resultar agradable a Epicteto, pues en ocasiones se refiere a amenazas como «puedo encadenarte» o recuerda los malos tratos que reciben sus esclavos con un «recibirá golpes o no tendrá comida».
Indirectamente, Epicteto nombra en sus discursos la libertad, un estado al que aludió en diversas de ocasiones, incluso hablando de los esclavos fugitivos, al preguntarse: «¿Con qué cuentan al huir de sus dueños? ¿Con campos, servidores o vajillas de plata? Con nada, sino con ellos mismos».
Pese a todo, Epafrodito le permitió asistir a las lecciones de Musonio Rufo, un maestro estoico exigente como aparece en las Disertaciones, al mencionar que decía que los jóvenes filósofos se aferraban a la doctrina estoica cuanto más se les desairaba. Al propio Epicteto lo provocaba diciéndole los castigos que iba a infringirle su amo a lo que éste le respondía de una manera muy estoica: «¡Cosas humanas!»
Más adelante, Epafrodito le concedió la libertad y, aunque no se sabe cuándo, en el año 94 ya era libre. Tras una intervención de Musonio Rufo en la política y por haber participado en la conjura de Pisón, fue expulsado en varias ocasiones, la última de ellas por Domiciano junto con otros filósofos estoicos.
 |
| Epicteto. World History Encyclopedia. Retrieved from https://www.worldhistory.org/image/3388/epictetus |
Tras su exilio, el liberto Epicteto se estableció en Nicópolis, una ciudad del noroeste griego, donde impartió clases de ética y moral a un grupo de alumnos entre los que se encontraba Arriano. Además de tratar en sus reflexiones sobre lo que está bajo nuestro control o fuera de él, razonó sobre dos conceptos básicos: el de la Prohairesis -que se puede traducir como voluntad o libre albedrío-, que nos distingue de los demás seres vivos, y la Dihairesis, una idea que toma de Sócrates y Platón, que es el método que utiliza nuestro libre albedrío para distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que está fuera de él.
En esencia, el pensamiento de Epicteto nos habla de que somos nuestro propio bien y nuestro propio mal, puesto que la facultad de elegir se haya en nuestro propio albedrío. Como consecuencia de su filosofía, no debemos consentir que las cosas externas influyan en nuestras decisiones ni alteren nuestro estado de ánimo, pues al estar fuera de nuestro control, no podemos evitar que ocurran, pero sí podemos permitir o evitar que nos afecten. Si conocemos la naturaleza de las cosas nos encontraremos en condiciones de llevar una vida equilibrada y serena.
El texto que sigue nos habla de las reglas morales que hemos de imponernos a nosotros mismos y la aplicación de los principios morales que deben regir la filosofía.
El último de los pasajes musicales está pleno de equilibrio y serenidad. Se trata de una música que nos puede servir como fondo de meditaciones a estas palabras o como punto de inflexión al que dedicar unos minutos de atención plena.
Se trata de la Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, un desarrollo puro, intenso y emotivo sobre una melodía del compositor inglés del siglos XVI que de Ralph Vaughan Williams compuso a comienzos del pasado siglo.
La interpretación corre a cargo de la Toronto Symphony Orchestra dirigida por Peter Oundjian en una grabación que se realizó en el Koerner Hall de la ciudad canadiense dentro del Toronto Summer Music Festival.
Epicteto vivió solo y pobre mientras impartía sus enseñanzas en Nicópolis, contándose entre sus datos biográficos que, ya anciano, recogió a un niño abandonado a quien le proporcionó una mujer para que lo cuidara. Su escuela fue tan conocida que el emperador Adriano se trasladó hasta ella para visitarlo en los últimos días de su vida.
Su fallecimiento ocurrió hacia el 135 de nuestra era cuando el antiguo esclavo rondaba los ochenta años de edad.
El nombre del libro que nos acompaña, el Manual de vida o Enquiridión, proviene del término griego Enchiridion que aludía a todo objeto que puede agarrarse con una mano, el puño o un mango. Está formado por la preposición «en» y el adjetivo «chiridion» que procede del sustantivo «chir» (mano), un significado que alude a todo lo que se puede coger en o con la mano, de donde pasó a designar objetos como «puñal».
Más adelante toma la acepción del libro que, pudiéndose llevar en la mano o teniéndolo a mano, trata de lo más sustancial de un asunto, es denso en el sentido que contiene mucha doctrina o materia. Este es el sentido de Enquiridión, como Manual, un libro que tener a mano y que recoge los principios del pensamiento filosófico de Epicteto.
Este Manual de vida comenzó a adquirir más popularidad que las Diatribas a partir del siglo IV, como la versión de San Nilo que pasó a servir de modelo para la vida cristiana, o los Comentarios de Simplicio en el siglo VI.
En 1453 fue traducido al latín por Peretti, mientras que a finales de ese siglo una nueva traducción latina de Anelo Poliziano sirve de base para nuevas traducciones y comentarios del Manual. Incluso el propio Francisco de Quevedo llegó a publicar una versión en verso del Inquiridión como Doctrina de Epicteto puesta en español con consonantes. En nuestro tiempo, las enseñanzas de Epicteto se utilizan, deslavazadas y sueltas, en diversos libros de autoayuda.
El último de los textos que nos acompaña de este Manual de vida de Epicteto nos ofrece unos consejos tan válidos en el tiempo en que fueron explicados oralmente como en la actualidad.
Bibliografía y webgrafía consultadas:
- Epicteto. Enquiridión, Editorial José J. de Olañeta, 2007.
- Bartoli, Cecilia. Sacrificium: Theart ofthe castrat, Decca, 2010.