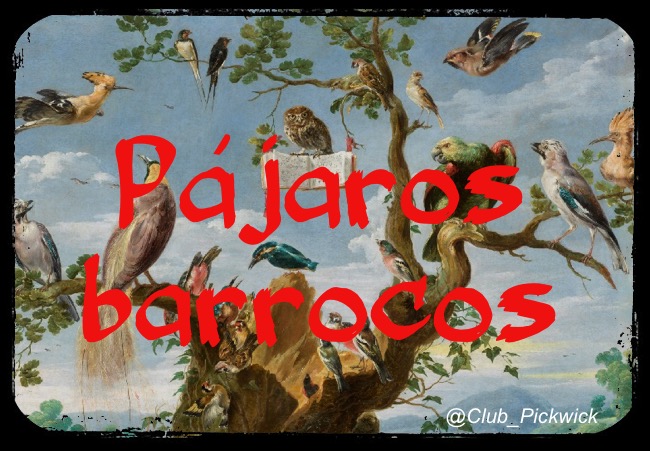Pocos sentimientos hay tan universales como el amor.
El amor y todas sus variantes -correspondido o no, ideal o real, físico o platónico, apasionado o sosegado- es un sentimiento fundamental para los seres humanos y como tal, una fuente de inspiración en todas las artes.
Pero no sólo ha sido objeto en todas sus facetas, como el caso de Ibn Hazm de Córdoba y su libro El collar de la paloma (del que se trató en este blog en Caro nome. Nombre querido) en que el escritor medieval andalusí enumera y desglosa las mil variantes que encuentra en el amor. También ha ido evolucionando el tema amoroso con el paso del tiempo y las distintas concepciones e ideas que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo.
Así, en las ideas de orden y equilibrio propias del Renacimiento, el amor en que la figura de la amada -no tenemos escritoras que hablen del amado, salvo en la literatura religiosa- está idealizada, casi divinizada, sin mostrar esperanzas de culminación de la relación. El Barroco renunció a esos postulados para continuar con esa idealización del amor, ahondando en sus contrastes, sus luces y sombras, antes de que surgiera una variedad que aún conservamos en nuestro tiempo, el amor romántico.
Te propongo un viaje por el Barroco con obras de Lope de Vega, Quevedo, Vivaldi o Händel en las que reconocer algunos aspectos del amor que podemos encontrar en nuestros días. Si te gusta... ¡Comparte, comenta, sugiere!
En la obra barroca surge con fuerza el contraste de elementos en los temas o los protagonistas (Quijote y Sancho, luces y sombras, cíclopes y ninfas...), sin perder la temática renacentista de los amores lejanos, imposibles, frecuentemente no correspondidos, la idealización de la persona amada y el deseo, casi imposible, de la relación física.
Los poetas de nuestro Siglo de Oro son conscientes de que amar y sufrir son un destino inevitable en que conceptos tan antagónicos como deseo y renuncia, gloria e infierno, muerte y vida o placer y dolor conviven de forma indisoluble. Frente a una sociedad como la actual en la que la búsqueda del placer -y su alcance- es un objetivo primordial, la literatura barroca ahonda en esta dicotomía y hay una cierta complacencia en el sufrimiento como signo de engrandecimiento y ennoblecimiento de las personas.
Francisco de Quevedo, se convirtió en uno de los escritores más particulares del Siglo de Oro por su enorme versatilidad, su facilidad para la utilización de los términos con dobles significados, además de poseer un ingenio con el que dejó aflorar gran cantidad de juegos tanto verbales como mentales.
En El Parnaso Español (1648) recoge una variada gama de poesía de los diversos estilos que cultivó y que posteriormente se organizaron en diversas obras recopilatorias. En Antología poética se recoge parte de las casi novecientas obras en verso del escritor.
Clasificado dentro de los Poemas amorosos, el Soneto 48, Definiendo el amor no alude a la persona amada, ya sea idealizada o real, sino al mismo concepto del Amor, así con mayúsculas en el terceto final. Siguiendo la estructura clásica de los sonetos, Quevedo aplica los recursos semánticos que hicieron que fuera el momento más brillante de las letras en castellano: Continuas metáforas (el amor es hielo, fuego, herida...), antítesis (hielo abrasador, fuego helado, libertad encarcelada...), personificaciones (enfermedad que crece), eufemismos (la muerte nombrada como el postrero paroxismo) y el hipérbaton que se produce en las dos últimas estrofas.
No sólo en las letras se trata el tema amoroso de forma directa en el período barroco. También la música, especialmente la naciente ópera, un arte aún con pocos años de vida, bebe en las fuentes literarias para llevar sus historias, al principio con personajes mitológicos y, más adelante, con héroes provenientes del mundo histórico antiguo, legendario o literario.
Así personajes mitológicos como Orfeo, Euridice, Cástor y Pólux dieron paso a héroes legendarios tales como Ulises, Dido, Eneas, Amadís de Gaula, Orlando, Popea o Nerón entre muchos otros.
Estos personajes dieron vida a las óperas durante varios siglos antes de pasar a ser protagonizadas por personas más reales y cercanas a los espectadores, aunque los temas, la forma de tratarlos y las características musicales vinieran condicionados por el estilo artístico de aquellos años.
Así, Antonio Vivaldi, tan conocido entre nosotros por obras como las Cuatro Estaciones y una gran cantidad de conciertos que escribió para los distintos instrumentos con que contaba el Ospedale della Piettá para el que solía componer sus obras, llegó a estrenar alrededor de una cincuentena de óperas, generalmente catalogadas por el compositor como Dramma per musica y que mostraban un estilo más avanzado e innovador que sus obras instrumentales y las de algunos de sus contemporáneos.
Para disfrutar de su música nos acercamos a Orlando furioso, uno de sus dramma per musica en tres actos, estrenado en el Teatro Sant'Angelo de Venecia en 1727 y que, como solía realizar Il prete rosso (El padre rojo) -llamado así por ser un sacerdote pelirrojo-, alternaba arias y recitativos sin mucha acción escénica. El libreto de Grazio Braccioli está basado en el poema homónimo de Ludovico Ariosto y combina distintos argumentos del poeta, desde las famosas hazañas de Orlando hasta la historia de la hechicera Alcina en tiempos de Carlomagno.
Nos acompaña el aria de Ruggiero Sol da te mio dolce amore, una pieza que recuerda la estructura de un concierto vivaldiano al ser un aria con flauta obligada, convirtiéndose la pieza en un verdadero duelo entre cantante e instrumento y que deja espacio suficiente para que ambos pudieran improvisar a su placer. De texto corto, la repetición en el Da capo señala la singularidad propia de este tipo de arias.
La interpretación corre a cargo de Philippe Jaroussky, quizás el mejor contratenor al que podemos escuchar en la actualidad, un verdadero especialista en este tipo de música, con una voz y dicción claras y un timbre bello y perfectamente reconocible. Este tipo de arias da capo, verdaderas obras de arte, tienen en la repetición del primer tema un momento de improvisación sobre el tema original que Jaroussky sabe llevar a la emoción más grande, haciéndonos sentir que el tiempo se detiene.
La grabación pertenece a una representación que se llevó a cabo en el Théâtre des Champs-Elyséss de París en 2011 con el Ensemble Matheus y la dirección de Jean-Cristophe Spinosi.
Desde el renacentista hasta el amor romántico, pasando por el barroco que nos ocupa, todos reproducen las leyes establecidas por la sociedad, con mayor o menor grado de opresión en las costumbres, aunque en la relación entre los amantes éstos no dejan de sentir cuanto definen y delimitan sus sentimientos, en esa relación de entrega y dominio que se establece en la intimidad de toda relación.
Así, el barroco no sólo se centra en la voluntad de la relación, sino que la mente del amante busca símbolos, indicios o modelos en los que fijarse para reseñar y establecer su amor. La amada es, simultáneamente, el fin del amor y su justificación, un cristal a través del cuál se vive el mundo, una suerte de condena que el amante encuentra y acepta consigo mismo.
De tal forma ese contraste, ese claroscuro, tan habitual en la estética del barroco, convive en cada obra acompañado de los recursos de cada arte, centrándose en la literatura en el enriquecimiento con cultismos, recursos fonéticos, semánticos y sintácticos.
Publicado en 1602, La hermosura de Angélica recoge doscientos sonetos de Lope de Vega que fueron publicados dos años más tarde en Rimas acompañados de más poemas que no tuvieron cabida en la obra primera. Allí, el Soneto 126, conocido por su primer verso, Desmayarse, atreverse, estar furioso nos muestra una de las más grandes reflexiones sobre el amor centradas, no como suele ser habitual en las ideas, sino en las sensaciones que el hecho amoroso produce en quien lo escribe, ya que, como reza el último verso, quien lo probó lo sabe.
De nuevo el poema está cargado de recursos estilísticos propios del Siglo de Oro de nuestra literatura.
Georg Friedrich Händel también busca, como Vivaldi, argumentos para sus óperas en fuentes similares a los compositores de su época. En esta ocasión nos despedimos del amor en el Barroco con un aria de su ópera Amadigi de Gaula sobre el personaje de la literatura caballeresca española, con libreto de Hermann Jakob Heidegger y Nicola Francesco Haym que fue estrenado en mayo de 1715 en el King's Theatre en el Haymarket londinense.
En esta ocasión se trata del aria Pena tiranna de Dardano, príncipe de Tracia, el antagonista que, junto a la hechicera Melissa intenta derribar el amor de la princesa Oriana y Amadís para ser ellos quienes queden como parejas de cada uno de los protagonistas.
De nuevo, Pena tiranna es un Aria da capo en que esa vuelta a la parte inicial que le da el carácter tripartito está sustentado en la repetición con variación del primer tema.
De nuevo es un contratenor el intérprete de este aria. Se trata del polaco Jakub Józef Orlinski, un valor emergente y en formación del que oiremos hablar en los próximos años. El enlace corresponde a una grabación en formato videoclip con el propio Orlinski como Dardano, los papeles presenciales de Kunchok Palmo como Oriana, Dominika Pasternak como Melissa y Nikodem Rozbicki como Amadigi, realizaada por Julia Bui-Ngoc y con la agrupación Il Pomo d'Oro dirigida por Maxim Emelyanychev.
Bibliografía y webgrafía consultadas:
- Quevedo, Francisco. Antología poética comentada, Editorial EDAF, 2004.
- Lope de Vega y Carpio, Félix. Obras completas. Poesís: La drgontea; Isidro; Fiestas de Denia; La hermosura de Angélica, Biblioteca Castro, 2002.