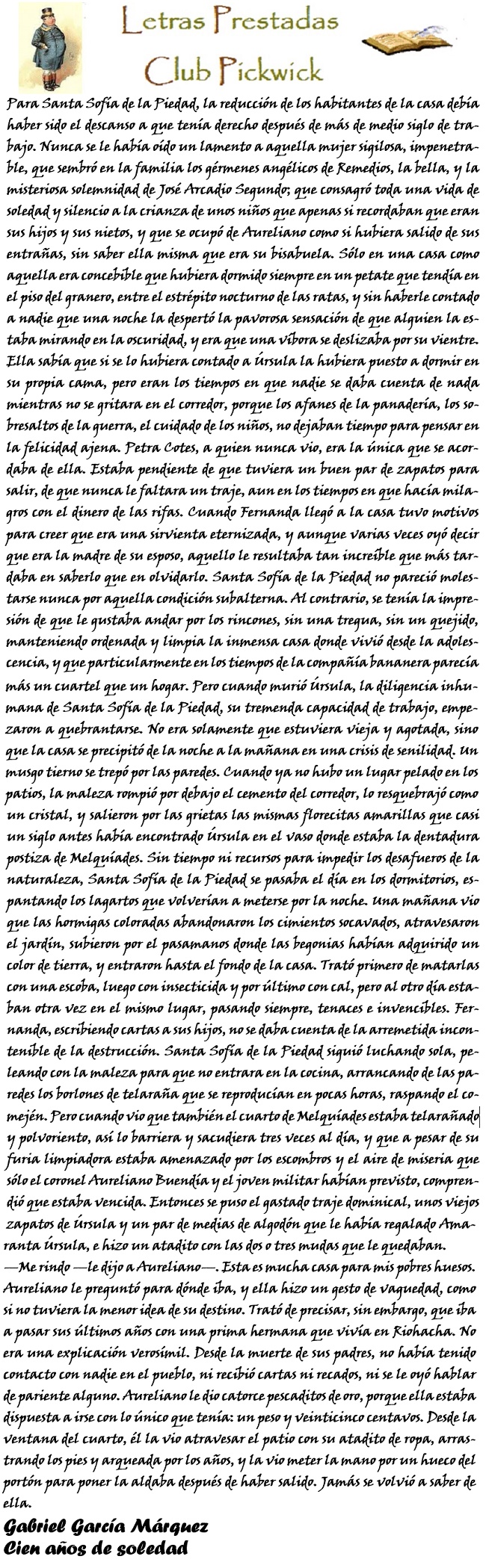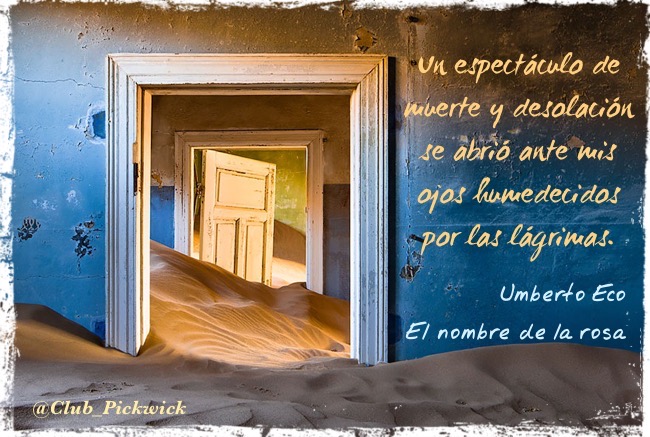La relación entre el lenguaje y cada uno de nosotros debe contribuir a que podamos expresar de forma lo más clara y precisa posible nuestros sentimientos, emociones, pensamientos e ideas. Nuestro idioma es rico y amplio en sus formas, expresiones y vocabulario, facilitándonos la comunicación en cualquiera de sus facetas, desde la verbal o la no verbal hasta la escrita, pasando por la visual y la auditiva.
La riqueza semántica, la diversidad de expresiones, la variedad del vocabulario y las distintas acepciones de nuestro idioma nos ofrecen la oportunidad de utilizar un lenguaje preciso y rico que nos ayude a expresarnos con mayor riqueza y propiedad.
Hay palabras que partiendo de un significado concreto han ido extendiendo sus significados a oros campos diferentes de que originalmente poseían.
Una de esas palabras es Capricho de la que el Diccionario de la R.A.E. nos ofrece la siguiente información:
Capricho: Del italiano capriccio, antiguamente 'horripilación, escalofrío' y este del italiano antiguo caporiccio de capo 'cabeza' y riccio 'rizado'.
1. m. Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original.
Sinónimos: arbitrariedad, voluntad, atropello, tropelía, injusticia, abuso, desvarío. antojo, deseo, querencia, afición, gusto, manía, berretín.
2. m. Persona, animal o cosa que es objeto de un capricho.
3. m. Obre de arte en que el ingenio o la fantasía rompen la observación de las reglas.
4. m. Mús. Pieza compuesta de forma libre y fantasiosa.
Como si fuera un capricho, esta publicación te acerca a tres de los significados que el Diccionario R.A.E. muestra del término, aunque si lo deseas, a los cuatro. Nos acompañan obras de Goya, Alfonsina Storni, Shakespeare, Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky. Si te gusta... ¡Comparte, comenta, sugiere!
 |
| 43. El sueño de la razón produce monstruos. La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles, unida a ella es madre de las artes y origen de las maravillas. |
El primero de los significados, esa determinación que tomamos libremente a partir de un antojo o, simplemente, porque nos apetece está dentro de nuestra naturaleza. ¿Quién de nosotros no se ha dado en alguna ocasión el gusto de romper la obligación o la rutina y darse un capricho? Hacer algo que no entraba en nuestros planes como tomarse una mañana o un día libre sin contar con él, buscar un rato para leer, escuchar música, ver una película, comer algún alimento especial o charlar con nuestros amigos y seres queridos son, en ocasiones, caprichos que nos hacen retomar con mayor fuerza nuestro ritmo de vida diario.
El tercer significado de capricho alude a una obra de arte en la que la fantasía o el ingenio se atreven a romper las normas establecidas, aligerando esa obra de los esquemas previsibles. No se trata de seguirlos o revolverse contra ellos, pues en la evolución del arte está presente el hecho de que las normas de un estilo se van renovando cuando los creadores encuentran y quieren transitar por un camino nuevo. Se trata simplemente de llevar la creatividad con más libertad y no dejarse encorsetar por unas reglas aceptadas por el autor.
 |
| 6. Nadie se conoce. El mundo es una máscara, el rostro, el traje y la voz, todo es fingido: todos quieren aparentar lo que no son, todos se engañan y nadie se conoce. |
Cuando se nos vienen a la mente obras de arte relacionadas con esta palabra, la primera, o una de las primeras obras que se nos vienen a la mente son Los Caprichos de uno de los grandes pintores de nuestro país.
Francisco de Goya y Lucientes comenzó su carrera como pintor religioso, viajando a Italia para estudiar la pintura del Renacimiento y Barroco, volviendo a nuestro país donde ejerció su carrera como pintor de la corte, además de diseñar modelos para la Real Fábrica de Tapices y ser pintor del rey. Compartió las ideas de los ilustrados españoles, hasta el punto que abandonó el país durante la época absolutista que siguió a la Guerra de Independencia y acabó su vida en Burdeos.
No voy a tratar sobre las virtudes del pintor ni sobre el valor de sus obras en la historia del arte, sino en el tema que nos atañe en esta publicación.
Los Caprichos fue su primera serie de grabados que salió a la luz en 1799 a partir de dos álbumes de dibujos (el Álbum de Sanlúcar y el Álbum de Madrid) donde realizó unos apuntes y dibujos a tinta china y aguada.
En Los Caprichos, Goya desarrolló un estilo crítico muy personal, alejado de los dictados de la Academia y la moda predominante. En ellos combina el aguafuerte y el aguatinta que luego pasó a la plancha de metal con aguafuerte y buril.
Así realizó una primera edición de 300 copias que puso a la venta anunciándola en La Gaceta de Madrid. La crítica que albergaba la colección llamó la atención de la Inquisición, por lo que las obras se retiraron de la venta. Cuatro años más tarde, Goya cedió la mayoría de ejemplares -240- y las láminas de cobre originales a la Real Calcografía, donde se conservan en la actualidad. Algunas de esas series que se conservan tienen comentarios sobre las imágenes, algunos de ellos atribuidos al propio pintor.
En Los Caprichos de Francisco de Goya y Lucientes, con prólogo de Erika Mergruen, se recoge esta serie de grabados en los que se adjuntan los comentarios según sus procedencias: La Colección Ayala, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional, adaptándose éstos, que suelen coincidir en diversos grabados, al lenguaje actual.
Las ilustraciones que acompañan esta publicación están basadas en Los Caprichos de Goya incorporando en el pie de foto el número de lámina, el título y los comentarios que la acompañan.
El primer texto caprichoso que te acompaña está en la introducción del libro y se corresponde con el anuncio que el propio Goya insertó en La Gaceta de Madrid para promocionar su obra. El final del mismo muestra el precio con iniciales que se corresponde con 320 reales de vellón. Un documento histórico.
Durante su etapa como cadete en la marina rusa entre 1864 y 1865, Nikólai Rimsky-Korsakov realizó una travesía por el Mediterráneo en el buque-escuela de la armada, recalando entre otras ciudades en Cádiz. Igual que a otros autores como Bizet con su Carmen o Lalo con su Sinfonía española, al compositor ruso se le quedaron grabados algunos temas, estilos y motivos musicales.
Fue dos décadas más tarde, durante el verano de 1887 cuando se decidió a llevar sus recuerdos musicales al pentagrama. Según él mismo escribió: «Los temas españoles y la música de danza me ofrecían un excelente material para crear una obra con un brillante color orquestal».
El título de la obra indica la propia naturaleza de la misma, Capricho sobre temas españoles, mostrando que no era exactamente música española, sino la exótica evocación de algunos temas bajo el punto de vista del compositor ruso. Aunque en un principio estaba concebida como un concierto para violín al estilo de la sinfonía de Lalo, acabó incorporando otros instrumentos solistas que hacen que la obra exija intérpretes virtuosos.
 |
| 8. ¡Que se la llevaron! La mujer que no se sabe guardar es del primero que la pilla, y cuando ya no tiene remedio se admira de que se la llevaron. |
Durante el primer ensayo con el compositor en San Petersburgo, los componentes de la orquesta aplaudieron acaloradamente cada una de las partes de la obra, hasta el punto que el propio Rimsky-Korsakov dedicó la partitura a los miembros de la orquesta, citando los nombres de cada uno de ellos.
El Capricho español, Op. 34 está dividido en cinco partes, inspiradas la mayoría en temas asturianos:
I- Alborada: Una suerte de serenata matinal.
II- Variaciones: Tras la entrada del violín y los cornos, se realizan cinco variaciones del primer tema.
III- Alborada: Vuelve el primer tema con otra tonalidad y un acompañamiento orquestal distinto.
IV- Escena y canto gitano: Una parte ideada como lenguaje gitano, con un colorido y ritmo bien marcados. Comienza con unos acordes de fanfarria a los que sigue una cadencia del violín solista y cinco variaciones para instrumentos solistas: trompas y trompetas, violín, flauta, clarinete y arpa.
V- Fandango asturiano: Tras dejar sin concluir la escena gitana, la última parte predomina el uso del contrapunto en esta interpretación de la música asturiana, para finalizar volviendo al tema que abría la pieza en forma de coda brillante.
La interpretación de este Capricho español pertenece a la hr-Sinfonieorchester de la Frankfurt Radio Symphony dirigida por el granadino Pablo Heras-Casado en una grabación que se realizó en el festival Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank en agosto de 2017 en Frankfurt am Main.
La producción de Alfonsina Storni abarca su mundo emocional acercándose a lo cotidiano de la existencia. Así, habla del deseo femenino y el derecho de las mujeres a la independencia del hombre, mientras luchaba con su enorme sensibilidad para alcanzar el voto femenino y por cambiar una sociedad tan machista como la de su tiempo.
En 1918 publicó El dulce daño, al que siguieron en los años siguientes Irremediablemente y Languidez por el que obtuvo el Segundo Premio Nacional de Literatura de Argentina. Tras estas obras cercanas al estilo romántico que trata sus temas desde una perspectiva sensual y erótica con cierto resentimiento hacia la figura masculina, evoluciona a partir de obras como Ocre (1925), dio un giro a su obra dando de lado ese erotismo y haciéndose más reflexiva, abstracta, irónica e introspectiva.
Alternó la poesía con su afición al teatro y la enseñanza con los más desfavorecidos, como en la Escuela de niños débiles de Chacabuco, mientras alternaba su vida emocional con su faceta de madre soltera y cuadros depresivos en los que mostraba su obsesión por la muerte a la que acudió presta cuando se vio destrozada y superada por el cáncer.
 |
| 5. Tal para cual. La Reina y Godoy cuando era guardia, y los burlaban las lavanderas. Representa una cita que han proporcionado dos alcahuetas, y de que están riendo, haciendo que rezan el rosario. |
Procedente de El dulce daño, nos acompaña uno de los poemas con este título unos versos cargados de erotismo en el que muestra a la vez su fragilidad y fortaleza, su rico mundo interior en este capricho.
De los muchos caprichos musicales, te acompaña ahora otro de un compositor ruso, el Capricho italiano de Piotr Illich Tchaikovsky.
Deprimido por el reciente fallecimiento de su padre, el 25º aniversario del de su madre y la culpabilidad por su homosexualidad, Tchaikovsky se encontraba en Roma a comienzos de 1879. Con gran esfuerzo consiguió refrenar su neurosis para dejarse llevar por las músicas del carnaval romano. Tomó notas de la música que le llamó la atención en la calle mientras estudiaba partituras de canciones y bailes del folclore local. Así, pese a ser escrita en uno de los periodos más oscuros del compositor, su Capriccio Italien, Op. 45 refleja unos colores alegres y entusiastas a partir de los diversos temas que incorporó a la obra.
El Capricho italiano fue compuesto entre enero y mayo de 1880 y se estrenó en Moscú el 18 de diciembre de ese mismo año. En una de sus numerosas cartas a su mecenas Nadezhda von Meck llegó a escribirle: «Gracias a estos encantadores temas, algunos tomados de colecciones folclóricas y otros escuchados en las calles, esta obra va a ser muy efectiva». Y no se equivocaba.
Los estudiosos han encontrado el origen de algunos de los temas utilizados en este Capricho, como la fanfarria con la que comienza, que identifican con el toque de corneta que el compositor escuchaba en su habitación del Hotel Constanzi procedente de unas barracas militares cercanas de los Corazzieri Reali.
Aunque con esa libertad propia de este tipo de obras, el Capricho italiano se puede dividir en tres partes.
I- Andante un poco rubato, que comienza con las trompetas tocando la fanfarria solemne del cuartel, al que le sigue el tema principal y un breve episodio en forma de canon entre los oboes, las flautas y las maderas, para volver a retomar la fanfarria inicial a cargo de la orquesta.
II- Pocchissimo, più mosso: Con las mencionadas melodías italianas de carácter vivo, lírico y con gracia que van moviéndose por la orquesta, tras las que se vuelve a retomar el tema inicial.
III- Allegro moderato: Comienza con una tarantela, un saltarello alegre y ágil, a la que le sigue uno de los temas más conocidos de la pieza y que concluye con un final brillante y efectista en fortissimo.
La interpretación que nos acompaña fue realizada por la Orquesta Sinfónica de Galicia con la dirección del inolvidable Jesús López Cobos en una grabación que se realizó el 16 de noviembre de 2012 en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
No me resisto a terminar sin compartir contigo uno de los caprichos más particulares. Recogido en los Sonetos de amor de William Shakespeare, su Soneto XCIV es todo un alarde relacionado con el capricho. El constante juego de palabras y de términos antagónicos, la mudanza en el sentido que le da son un alarde de seriedad, amor e ironía. Hasta el texto es caprichoso.
 |
| 57. La filiación. Aquí se trata de engatusar al novio haciéndole ver por la ejecutoria quienes fueron los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de la señorita, ¿y ella quién es? Luego lo verá. |
Con este poema termina este recorrido por tres de las cuatro acepciones del término Capricho. Sólo queda una por tratar y depende de ti.
2. m. Persona, animal o cosa que es objeto de un capricho.
En tus manos está que esta publicación o este blog se conviertan en objeto de tu capricho.
Si te gusta... ¡Comparte, comenta, sugiere!
Bibliografía y webgrafía consultadas:
- Los Caprichos de Francisco de Goya y Lucientes, prólogo de Erika Mergruen, edición de Raúl Berea Núñez y producción de Bernardo Robles Otero, se recogen, Editorial La Guillotina (2007). ASIN: B0DM2FSX7Q.
- Storni, Alfonsina. Antología poética, Espasa libros (ebook). ISBN: 9788467059328.
- Shakespeare, William. Sonetos de amor, Editorial Renacimiento, Poesía Universal, Serie menor. Sevilla (2009).ISBN: 9788484724452.